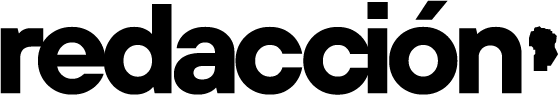La oficina daba al río. El productor había leído mi cuento sobre Kung Fu. Me lo había comentado, intercambiamos audios y finalmente nos reunimos. Le repetí la idea que yo tenía para un largometraje hollywoodense: Kwai Chang Caine/Kung Fu; Steve Austin/El hombre nuclear; Alex Mundy, Ladrón sin destino; Simon Templar/ El santo; Lord Sinclair y Danny Wilde/Dos tipos audaces; se reúnen para enfrentar a un progresista malvado que quiere dominar el mundo. El malvado hay que inventarlo.
-¿Cómo harías para que coexistan Simon Templar y Lord Sinclair, si a los dos los interpretaba el mismo actor? -inquirió el productor-.
La pregunta me tomó desprevenido. Pero respondí sin pensar:
-En esta película, los interpretarían dos actores distintos.
El productor permaneció meditabundo y se rascó la barbilla; entonces agregó:
-¿Con inteligencia artificial?
No, no -repliqué-. Dos actores distintos. En rigor, los actores originales ya no podrían interpretarlos. Roger Moore falleció. También falleció David Carradine.
-Ese no sería completamente un impedimento -porfió el productor, con cierto aire suspicaz, incomprensible para mí, en su expresión-.
-En mi contrato figurará que no puede incluirse ningún tipo de inteligencia artificial -me planté-.
-No creo que alguna compañía importante acepte eso – acotó el productor-.
-Tampoco creo que lo acepten incluso con eso -apunté-. De modo que si va a ocurrir un milagro, apostemos a que sea completo.
No pareció que me entendiera, pero comentó:
-El hombre nuclear fue muy importante para mí.
-El título original en inglés era The Six Million Dollar Man -recordé-. Me encanta hoy ese detalle, que entonces no tomé en cuenta: los americanos hacían hincapié en cuánto había costado reconstruir a Steve Austin. ¡Ese era el título de la serie!
El productor no encontró nada de llamativo en mi dato, y siguió.
-El hombre nuclear era importante para mí porque, para demostrarnos lo rápido que corría, nos lo mostraban en cámara lenta. La idea era que si se transmitía a la verdadera velocidad, el espectador no podría percibirla. Ese recurso cambió mi vida. Yo había tratado durante todo primer año del secundario de ganarle en velocidad a Bronte, que era el más veloz del aula. Me entrenaba, estudiaba el terreno, medía la fuerza del viento. Pero Bronte me ganaba con el mero don de sus piernas largas, su cuerpo aerodinámico, su pequeña cabeza afilada…
Era una de esas competencias en las que la voluntad no califica. Hasta que en tercer año descubrí, gracias al hombre nuclear, que corríamos en dimensiones distintas: mis derrotas eran sólo superficiales. Si hubiéramos corrido contra el hombre nuclear a la velocidad en que lo veíamos en la pantalla, le hubiéramos ganado. Sin embargo, Steve Austin invariablemente llegaba a la meta antes que el villano. Una era la dimensión en la que nos mostraban a Steve Austin, otra en la que ganaba. En mi caso ocurría al revés: en la realidad, Bronte me ganaba. Pero en una dimensión paralela, mi voluntad se imponía al don innato de Bronte.
Dejé pasar un rato en silencio, intentando asimilar la información que acababa de recibir. Me costaba reconocer que el mismo sujeto que había proferido previamente una serie de contundentes chorradas, expusiera tan sofisticado razonamiento. Finalmente confesé:
-Durante tercer año, comencé a medir el tiempo que hacía cada uno de nosotros en la carrera. Bronte mantenía su propia marca: llegaba invariablemente en la misma cantidad de minutos. Mientras que yo, cada vez acortaba más mi tiempo. Me superaba en cada carrera, aunque no lo suficiente como para ganarle. Pero era mi cámara lenta: en mi dimensión, yo le ganaba.
-Lamentablemente -insistí-. No termino de entender. Entreveo un sentido, pero no podría explicarlo.
“Con Bronte nunca fuimos amigos”, se explayó el productor, “Pero mucho menos enemigos. Simplemente éramos rivales. Cuando el colegio nos llevaba a la clase de educación física al Parque Saavedra, nos medíamos en la pista de velocidad. Invariablemente, como te dije, me ganaba. Pero nunca rehusó una revancha. Hace un par de años, en una de esas reuniones de ex alumnos, a las que sistemáticamente me negaba a concurrir, no sé por qué acudí, y me enteré de que mi rival del secundario había fallecido”.
Yo tampoco supe por qué, pero se me llenaron los ojos de lágrimas.
“Una semana después, con la misma inconciencia o falta de deliberación, me descubrí caminando hacia el Parque Saavedra. Vestido como para el footing, ya con cierto fresquete en el aire. Buzo, pantalón jogging, zapatillas especialmente compradas para una ocasión que no era esa. Arranqué un trote para el que ya no estoy… Correr a media máquina…
Repentinamente, a mi lado apareció Bronte. Adulto. Pero tan parecido a como éramos a los 15 años que daba un poco de miedo. Sólo eso me daba miedo: su parecido a sí mismo. Corría en cámara lenta. Como Steve Austin. Esta vez sí que me ganó, en cualquiera de las dimensiones. A veces simplemente hay que saber perder. Quien quiera que le haya permitido esa última carrera, recurrió a la cámara lenta para que yo pudiera verlo”.